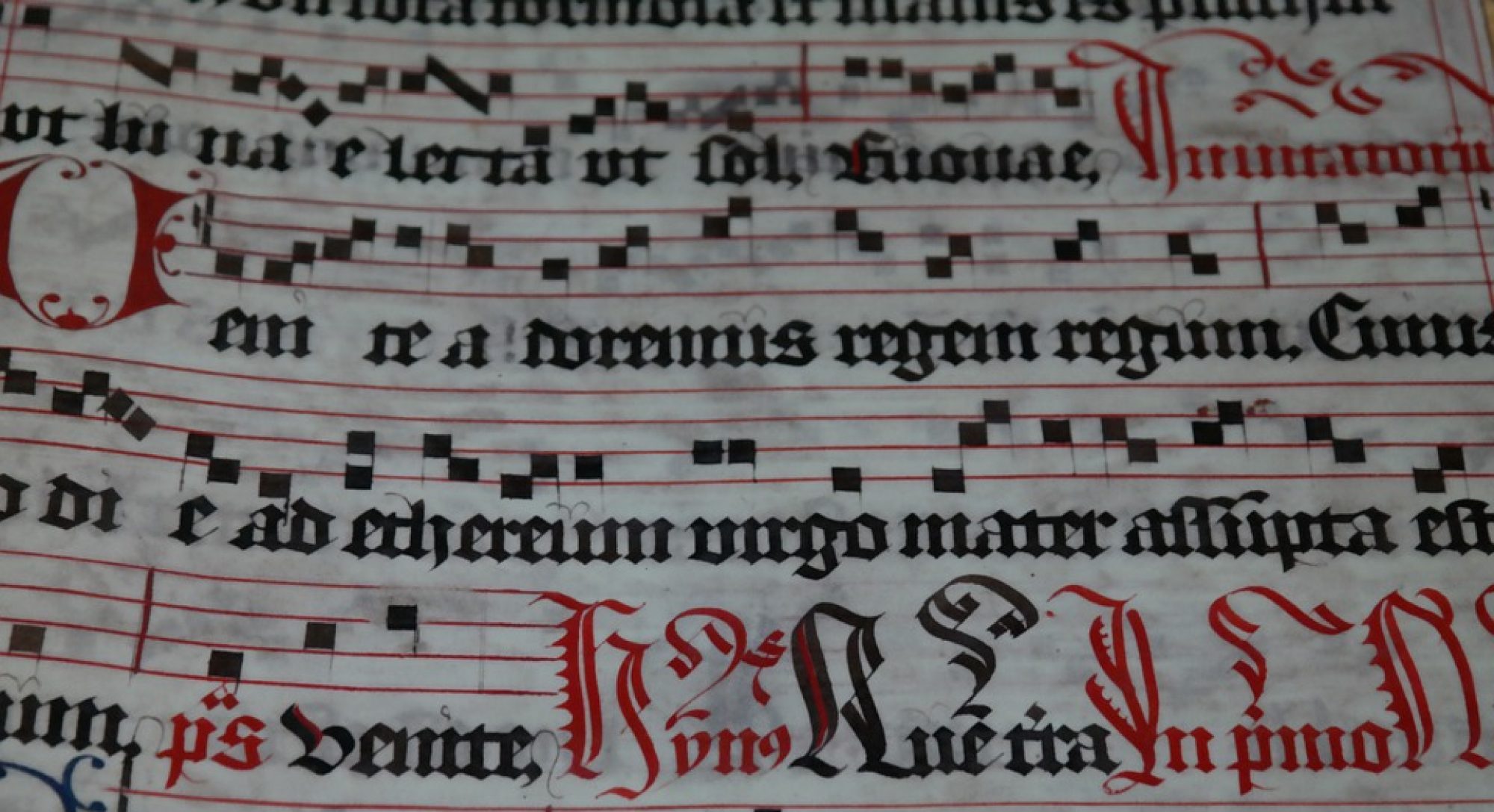En algunos discursos actuales, que he escuchado en el ámbito de las escuelas de desarrollo personal o de la espiritualidad, que considero cercana a la new age, se afirma, a veces, la idea de que la culpa es una conciencia siempre tóxica y debe ser sustituida por la responsabilidad.
En algunos discursos actuales, que he escuchado en el ámbito de las escuelas de desarrollo personal o de la espiritualidad, que considero cercana a la new age, se afirma, a veces, la idea de que la culpa es una conciencia siempre tóxica y debe ser sustituida por la responsabilidad.
Imagino que con este discurso se intenta promover entre las personas una actitud de cuidado hacia sí mismas y hacia los demás, ayudándoles a salir de una gestión insana de la culpa. Tras reflexionarlo, mi impresión es que el simplificar el discurso sobre estos temas no ayuda realmente a ese objetivo y que, por el contrario, puede ser otro modo de continuar en una actitud insana frente a la culpa real.
El filósofo Paul Ricoeur en su libro “Finitud y culpabilidad” mostró la profunda madurez que supone la conciencia de la culpa. Estudiando los símbolos con los que la humanidad se ha representado el enigma de su participación en el mal, señalaba cómo inicialmente el mal era representado como algo puesto fuera de la intimidad del ser humano (una mancha externa, la transgresión a una ley externa) hasta que con la aparición de la conciencia de culpa, el ser humano fue capaz de hacerse responsable de manera humilde de la realidad del mal interior que le acompaña.
En la culpa, el ser humano se da cuenta no solo de su finitud, que le permite hacer el mal moral, sino también la profunda herida que le divide internamente causada por el mal sufrido y que termina llevando, muchas veces, al mal moral. La toma de conciencia de la culpa no es solo la toma de conciencia de nuestra finitud, sino de nuestra vulnerabilidad o herida, todo un reto para el narcisismo omnipotente infantil y, a la vez, una oportunidad para pasar a un estado de mayor madurez y humildad, que nos llevará al cuidado y el amor humilde a nosotros y a los demás.
Viktor Frankl señalaba la importancia de dar un sentido a la llamada tríada trágica que todo ser humano experimenta (la muerte, el sufrimiento inevitable y la culpa inexcusable) para poder madurar como seres humanos. El que demos sentido a la culpa real es lo que permitirá llegar a una actitud de cuidado y responsabilidad frente a los otros y a nosotros, o, en caso contrario, nos encerrará en una forma de culpa insana narcisista. La culpa insana es un modo de evitar la responsabilidad, nos encierra en una experiencia autopunitiva centrada en sí misma, que impidide la apertura a un sentido y a un compromiso ético.
Una gestión insana de la culpa puede hacerse, al menos, de dos modos:
Por un lado, negando la culpa (nuestra vulnerabilidad o herida) y manteniendo una imagen narcisista de responsabilidad, creyéndonos capaces de “salvar” o hacernos cargo, por nuestras propias fuerzas, de la vulnerabilidad de los otros (“el salvador narcisista”). Una responsabilidad que no acepte la culpa puede llevar a formas, no de cuidado, sino de narcisismo “salvador” (aventurerismo) que usa al otro para la propia “justificación”.
O bien, por otro lado, proyectando la culpa en otros, incluso en todos, llegando a creer en una especie de culpabilidad colectiva (algo que, en la práctica, es una negación de la culpa personal, como han dicho Arendt, Jaspers, Frankl, Ricoeur… que hablan de la existencia de una responsabilidad política o social, pero de la necesidad de que la culpa se asuma o reclame siempre de forma individual) y que puede terminar llevando a una injusta actitud de miedo, agresividad y autoritarismo contra esos «otros» que consideramos «malos». Muchas educaciones autoritarias promueven este modo insano de gestión de la culpa que no lleva al cuidado, sino a una ética “justicialista” injusta.
Ni el uso de la culpa insana como modo de dominación (no de cuidado), ni la promoción de una responsabilidad narcisista sin culpa (sin conciencia de la propia vulnerabilidad o herida) llevan a una ética de la responsabilidad (Hans Jonas) o el cuidado (Gilligan). Pues estas éticas nacen de la conciencia y aceptación de la propia herida y la de los otros, sin negarla ni fusionarnos con ella, descubriendo un sentido en la misma: el cuidado, la responsabilidad hacia uno mismo y los otros.
En el caso Eichmann, el funcionario nazi que fue juzgado en Jerusalén por los crímenes contra la humanidad con los que colaboró en su labor como funcionario hitleriano, Hannah Arendt señaló como él sentía haber actuado con responsabilidad. Eichmann aceptaba ser responsable de los actos realizados pero no culpable. Una responsabilidad sin culpa, se puede olvidar de la vulnerabilidad propia y la de los otros, por lo que no mueve al cuidado de los demás, sino a una realización perfecta (narcisista) del propio deber sin compasión hacia uno mismo y hacia los demás.
El cristianismo y las tradiciones espirituales nos señalan, además, que para poder “sanar” con el amor estas heridas morales, que constituyen nuestra división interna y que daña nuestra libertad, necesitamos de una realidad transcendente, amorosa, que nos inserte en la economía del amor con la cual colaboremos. Esta realidad es Dios. Como decía Simone Weil “Solo Dios es capaz de amar a Dios. Lo único que nosotros podemos hacer es renunciar a nuestros sentimientos propios para dejar paso a ese amor en nuestra alma”.
Para Bernardo de Claraval, Dios se hizo hombre para experimentar nuestra vulnerabilidad (enfermedad, muerte, culpa) y así poder realmente curarnos desde dentro. Solo él que ha sufrido la enfermedad sabe lo que ésta es. De este modo, no se limitó a darnos simplemente un ejemplo moral (como decía Pedro Abelardo) sino que nos regaló, desde dentro, un torrente de vida nueva, vivida por él mismo; vida desde el amor pero también ofrecida con la humildad del que ha sufrido, y dada gratuitamente, por puro amor y cuidado.
Nuestra tradición nos transmite una serie de símbolos y enseñanzas, que a veces, se han interpretado literalmente y se han usado como modos de dominación o de manipulación. Ahora bien, el valor de los símbolos no puede ser negado. Como nos enseñó Paul Ricoeur (y Raimon Panikkar con él) los símbolos “dan que pensar”, no son formas infantiles de pensar, sino modos narrativos y metafóricos de expresar verdades profundas que transciende la pura racionalidad instrumental. Decía Thomas Merton que era un error creer que los místicos llegaron a serlo “a pesar de los dogmas”, más bien, llegaron a serlo profundizando en los dogmas de modo crítico y humilde. Llegaron a ser místicos, “gracias a ellos”(los dogmas).
Respecto a este asunto, me preocupan ciertos mensajes que a veces se realizan por parte de estudiosos y teólogos del cristianismo, que buscan legítimamente “repensar los símbolos” para que sigan siendo significativos y vivos, pero que en muchos casos, más que repensar lo que hacen es suprimir elementos esenciales del contenido de estos símbolos, sustituyéndolo por los mensajes de las filosofías de moda del momento. Y hoy son muchos los que señalan el narcisismo que caracteriza nuestra cultura y sociedad.
En este sentido, me sorprende cómo, a veces, parece que se asume este discurso, que puede ser muy narcisista, de una responsabilidad sin culpa, para negar el valor y la profundidad que transmiten dogmas como el pecado original, bien entendido, desde una culpa sana.
Una culpa sana nos llevará al amor y el cuidado humilde.
La culpa bien entendida es un verdadero camino para llegar, de un modo humilde, a la responsabilidad; la negación de la culpa ( de la propia vulnerabilidad-herida), sustituyéndola por la responsabilidad, puede ser un modo insano de gestionar la culpa, que no llevará al cuidado real, pues nos quedaremos en un narcisismo aventurero de salvadores o sanadores que se creen «no heridos».
La consecuencia probable es que nos quememos de tal modo que renunciemos ya a compromisos de ningún tipo. El moralismo narcisista suele terminar en amoralidad desencantada.