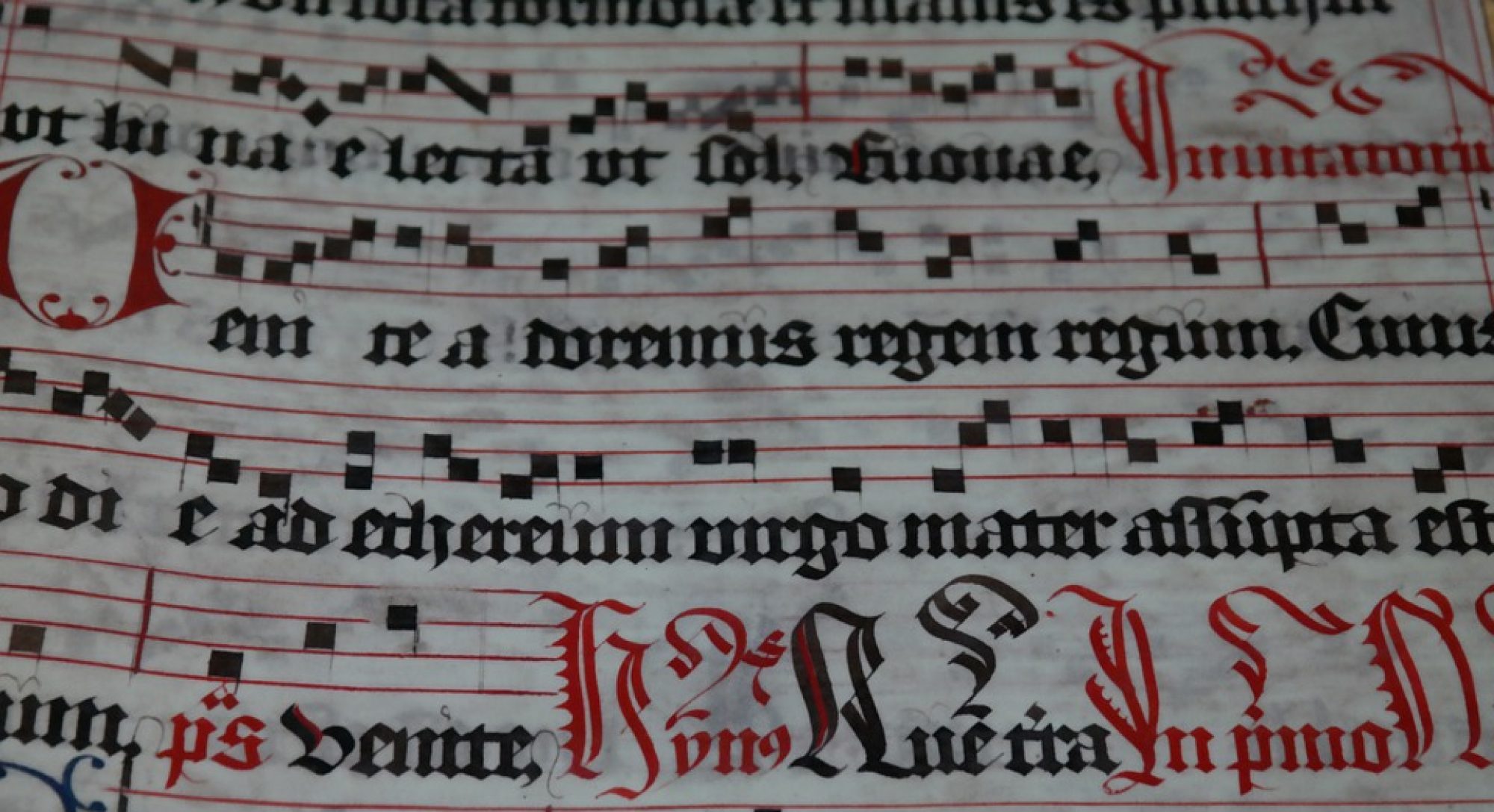Gilbert Durand ha revelado cómo en Occidente se ha ido imponiendo, desde finales de la Edad Media, una corriente claramente iconoclasta- enemiga de la imaginación-, que ha privilegiado la razón (logos) sobre la imaginación de un modo desproporcionado, hasta el punto de que algunos describen nuestra cultura como una cultura logocéntrica (Derrida) que ha reprimido dimensiones de la realidad (el afecto o el cuerpo, por ejemplo) para favorecer el control político (Foucault) – la imaginación convertida en utopía es un instrumento crítico del orden establecido-. Estas dimensiones no racionales son esenciales para poder caminar por la vía de la unificación liberadora(integración de todas las dimensiones de la realidad) que es la espiritualidad (cuya forma más plena es la mística), de ahí, la persecución o marginación de la mística (que revaloriza y necesita de la imaginación) en nuestra historia moderna.
En el siglo XX se ha producido todo un movimiento de revalorización de la imaginación, desde el campo de la fenomenología de la religión (Mircea Eliade), la psicología analítica (Jung), la antropología (Gilbert Durand), la filosofía (Bachelard), la política (Bloch) y la espiritualidad (Henri Corbin). En la escolástica decadente la imaginación era vista simplemente como un órgano menor de conocimiento, que se limitaba a la representación, mediante imágenes visuales, auditivas o cinestésicas, de los objetos reales, para que la razón pudiera abstraer de estas imágenes la dimensión inteligible de lo real. La imaginación, por tanto, no aportaba verdadero conocimiento fiable, era una función vinculada a la percepción, el verdadero conocimiento era aportado solo por la abstracción racional. De ahí, el logocentrismo de nuestra cultura.
En la recuperación del valor de la imaginación, que tiene lugar en el siglo XX, la imaginación se convierte en una función independiente de la razón y de la percepción, de hecho, una función más importante que la propia razón pues la imaginación sería la capacidad que permite acceder directamente al “mundo de los arquetipos”, verdaderas fuerzas estructuradoras de la conciencia que se harían presentes a la inteligencia del ser humano a través de los símbolos, que serían expresiones de esos arquetipos. Los arquetipos serían verdaderos puentes entre lo consciente (racional ) y lo inconsciente (metarracional), de ahí, que la imaginación se entienda como “imaginación creadora”, es decir, como una facultad activa y creativa, que no se limita a recibir sus contenidos de la percepción, sino que ella misma produce sus imágenes (los símbolos) extrayéndolas de los contenidos más profundos de la conciencia y dando lugar a un conocimiento más completo que el conocimiento racional.
La imaginación no dependería así de la percepción del mundo objetivo sino de una “imaginación transcendental” (Bachelard), que sería la verdadera fuente de la razón, del arte y de la espiritualidad en el ser humano. Esa imaginación transcendental es llamada “unus mundus” por Jung, dándole así un carácter ontológico, pues considerará que los arquetipos tienen una naturaleza “psicoide” ( significa: similar a la mente). Los arquetipos estarían más allá de la mente individual, formarían un mundo propio cuya naturaleza sería “similar a la mente” (psicoide) pero más allá de ella, y darían origen tanto al mundo físico como al psicológico. Los arquetipos serían expresiones de una conciencia subsistente por sí misma, de la que emanaría la existencia y la inteligencia, por medio de la imaginación, que sería la función cognitiva y creativa primordial.
Con Mircea Eliade y Henri Corbin la imaginación se va a relacionar claramente con la espiritualidad. Para Mircea Eliade los símbolos son expresiones de las imágenes primordiales o arquetipos, que expresan Lo Sagrado, la realidad a la que remite la religión en la visión religiosa precristiana. Para esta visión antigua, las realidades históricas no tienen valor en sí mismas, su valor proviene de ser expresiones (hierofanías) de esa verdadera realidad que es lo sagrado.
Los símbolos, los mitos y los ritos que han nacido por medio de la imaginación creadora, son modos de vincular al ser humano, caído en la historia profana- el tiempo-, al verdadero mundo real, el mundo de lo sagrado, de los arquetipos. En ese camino hacia lo sagrado, Henri Corbin situará a la imaginación como un ámbito intermedio entre el mundo inteligible (Lo sagrado) y el mundo sensible, el mundus imaginalis, el “mundo del ángel”, en el que el espíritu se hace “carne” y el cuerpo se espiritualiza. Es el mundo de la “hierohistoria” (historia sagrada) que sería más real que el mundo histórico, pues éste sería un reflejo de esta dimensión imaginal. La imaginación, para Corbin, no debía identificarse con “lo imaginario”, con la fantasía, con la imaginación pasiva dependiente de la percepción de los objetos de la historia, sino con la imaginación creadora, con lo imaginal, vinculada con ese mundo verdadero de los arquetipos, puente entre Dios y los seres humanos, más real que la historia mundana (Corbin es un docetista, que cree que la historia es una apariencia de la verdadera realidad, que es el mundus imaginalis).
Gracias a la labor de todos estos autores se ha recuperado en nuestra época un tipo de imaginación a la que ya santo Tomas había aludido en su síntesis de cristianismo y filosofía, que fue olvidada por la escolástica posterior, una imaginación diferente a la imaginación pasiva meramente receptiva de imágenes, una imaginación activa productora de conocimiento, en alianza con la razón (no al margen de ésta).
Recuperar esta idea de la importancia de la imaginación creadora como fuente de conocimiento, ha supuesto revalorizar la capacidad simbólica del ser humano, como su facultad más importante, pues es la capacidad integradora, unificadora, de las diversas dimensiones de la persona y de lo real, tanto racionales como metarracionales, permitiendo así, gracias a esta capacidad, la realización del mayor anhelo del corazón humano: la integración, la unificación, la comunión con lo real.
La desvalorización de la imaginación creadora ocurrida en la modernidad había encerrado al ser humano en la razón, en la mente. El racionalismo de Occidente había marginado a la mística y nos había desconectado de la existencia (lo que está más allá de la conciencia). Incluso en el ámbito religioso el mensaje cristiano se había convertido en una ideología dogmática más que en una experiencia. Era pues muy necesario recuperar esta dimensión imaginativa y simbólica si queríamos recuperar la mística y vivir nuestra espiritualidad de una manera real y no solo mental.
Ahora bien, la revalorización de la imaginación y del simbolismo puede llevarnos, no a la experiencia espiritual real, sino a experiencias espirituales que no transcienden el universo mental imaginario, desconectadas de la existencia real.
La imaginación no puede desvincularse de la razón y de la existencia histórica, si realmente quiere ser simbólica y no solo imaginaria. Lacan ha diferenciado muy bien en la conciencia entre el “registro” de lo imaginario (cuando la imaginación se encierra en sí misma, desconectándose de la razón y de la realidad existencial, de un modo narcisista- identificando lo real con lo imaginario-), del registro de lo simbólico (cuando se conecta la imaginación, la razón y la existencia, integrándose todas estas dimensiones) que nos saca del narcisismo y nos abre al encuentro con el otro, con la realidad, sin reprimir nuestra interioridad (imaginación, afectividad). El símbolo que solo se entiende como una realidad imaginaria (arquetípica) se convierte en un ídolo, no en un icono que transparenta lo real. El lenguaje, la razón crítica, es lo que hace que el símbolo no nos encierre en un mundo mental autocentrado que el psicólogo jesuita, Luigi Rulla, llama adictivo, de “a-dicto”, es decir, no dicho, sin lenguaje, sin razón crítica que saque al símbolo de su encerramiento en el ámbito imaginal).
Paul Ricoeur ha corregido aquellas visiones del símbolo que lo entienden solo como algo propio del ámbito de la imaginación. Distingue así en el símbolo tres dimensiones:
- Una dimensión arquetípica, que él denomina cósmica.
- Una dimensión afectiva, que denomina onírica.
- Una dimensión interpretativa, que tiene que ver con el lenguaje y con la razón, abriendo la dimensión de la imaginación al encuentro con el otro, con lo real.
En Ricoeur como en Heidegger o en Levinas, el lenguaje es mucho más que un instrumento para transmitir contenidos (incluso aunque estos contenidos sean suprarracionales), es un medio para encontrarse con el Otro, con el Ser, con la realidad más allá de nuestra conciencia. La imaginación con sus arquetipos amplía nuestra conciencia para que pueda reconocer la existencia de una dimensión que la transciende, el Ser.
En la actual recuperación de la dimensión imaginal que se está dando en la espiritualidad occidental, hay un peligro de encerrar la espiritualidad en lo imaginario, en una conciencia que se concibe como el fundamento de la realidad. De este modo, solo pasaríamos de una espiritualidad demasiado racionalista a una espiritualidad de tipo gnóstico, que no es capaz de sacarnos de la conciencia hacia el ser- hacia el otro-, y que, por ello, es profundamente narcisista.
Este peligro no es una mera especulación teórica, hoy muchos de los discursos en torno a la espiritualidad tienen un reconocible sabor gnosticista. No es raro que los difusores más populares de la espiritualidad expresen la convicción de que la mística es igual al gnosticismo o al esoterismo (una experiencia básicamente interior y del ámbito cognitivo, más allá de la razón, pero encerrada en la conciencia, sin darle valor al Ser ni a la existencia, que se considera irreal o muy poco real).
Frente a estas visiones intimistas y gnosticistas, la tradición profética judeocristiana ha enfatizado la necesidad de vincular la ética y el símbolo (el culto), una vida simbólica desconectada de la existencia ética es una idolatría, como denunciaron los profetas bíblicos y el mismo Jesús. Los primeros cristianos emplearon términos profanos y laicos para expresar su espiritualidad (el mismo término liturgia es un término laico, significa: servicio a favor del pueblo) para evitar esta minusvaloración de la historia por parte de las espiritualidades precristianas. Añadieron, al símbolo, la dimensión utópica; el símbolo estaría llamado a ser vivido en la historia (no a sacarnos de la historia). Como ha enseñado E. Bloch, el término utopía hace referencia a dos conceptos: “eu- topos” (el mejor lugar) y “u-topos” (no-lugar). La utopía es el símbolo del “lugar mejor” (más justo y humano) que todavía no es, por el que debemos trabajar y comprometernos, es la dimensión histórica del símbolo, esencial, si queremos que el símbolo no se convierta en ídolo. La utopía es un lenguaje laico que sirve para expresar el mensaje central del cristianismo: trabajar por construir el Reino de los cielos, dentro y fuera de nosotros, en la historia y más allá de ella.
Bienvenida sea pues esta recuperación de la imaginación creadora y del símbolo en el camino espiritual actual y, a la vez, sepamos discernir los peligros que hay en muchos de los discursos que revalorizan la imaginación y el símbolo hoy, pues no son, sino otro modo de reprimir el carácter liberador que debe tener el símbolo, encerrándolo en el ámbito de lo imaginario, para que no produzca cambios sociales externos que amenacen al sistema injusto y sus beneficiarios.